El calor se hacía insufrible a pesar de estar a punto de terminar el verano. Allí, en aquella isla donde tuvo que parar mientras llevaba su desnutrido ejército hacia el Sur, hizo recuento de tropas. Las fiebres amarillas diezmaban a los suyos cada quincena, siempre ayudados por aquellos impíos salvajes que, lejos de agradecer la evangelización que les alumbraba, respondían con flechas endemoniadas, venenosas. Curare llamaban a aquella ponzoña pagana, y para mayor desgracia, se obcecaban con los caballos. Porque eran más grandes, porque no los conocían, porque no tenían armadura, demasiados motivos para pasarlos por alto; lo que obligaba a ir al pesado ritmo de las tropas de a pie. Las corazas castellanas comenzaban a oxidarse debido a la humedad y los víveres, aún a pesar de tener partidas de caza y el racionamiento, eran cada vez menos. Pero daba igual, llegaría al Birú fuera como fuere, cayera quien cayera. De una ojeada el otrora hidalgo, ahora marqués, decidió que harían noche allí, con lo que mandó a sus hombres descansar, haciendo guardias por supuesto, hasta que los gallos cantaran. Estos se miraron extrañados, muchos ya hartos de las excentricidades de su obsesionado capitán: no llevaban ningún gallo, ¿cómo sabrían cuando acabar los turnos? Esto era demasiado. Los murmullos se levantaron una vez más, lo que no escapó al aún agudo oído del marqués, aunque en su sangre siempre sería hidalgo, siempre tendría que demostrar la nobleza de su sangre.
Don Francisco compiló mentalmente su azarosa vida. Una prueba tras otra, sin parar, desde su nacimiento. Allá en Trujillo su padre no había dejado nada para él salvo un ajado zurrón traído de las guerras de Italia, antes del descubrimiento del Nuevo Mundo. De joven se había visto, él, obligado a trabajar como porquerizo. Aquello era demasiado para su noble pero olvidada sangre, y jurándose que su nombre estaría en los libros de historia, nunca había cesado en su contumaz empeño por ser el más grande. No sabía como lo iba a hacer, hasta que a los diecisiete años corrieron por todas las granjas de Castilla las noticias. Por orden de Su Majestad Isabel, se había descubierto un nuevo mundo allende los mares, un Almirante genovés había traído oro e indígenas como muestra. El iluso trataba de alcanzar las Yndias, pero se topó con indígenas. Aquello sería su salida. Tardó nueve años en escapar y enrolarse en un barco hacia el nuevo mundo, trabajando como grumete. Ya con 26 años era con diferencia el mayor entre su clase en el barco, doblando en edad a casi la mitad de aquellos analfabetos. “El más viejo”, se decía a si mismo, sintiendo la espina que nunca consiguió sacar de su interior, de su sangre noble. Una vez en la española, sin un ducado en el bolsillo, no le quedó más remedio que trabajar en la taberna de los cuatro vientos, esperando una oportunidad. Allí conoció a Alonso de Ojeda, a Hernán Cortés, a Francisco de Orellana y otros conquistadores, quienes apenas reparaban en aquel hidalgo que limpiaba sus vomitonas y recogía sus platos. Pero Don Francisco aprendió de escuchar sus historias, y cuando tuvo la oportunidad -seis años más tarde- consiguió, al fin, formar parte de una expedición.
Fue su única oportunidad, y no la desaprovechó; se hizo un nombre y, por primera vez en más de treinta años, se sintió respetado. Y no paró. Llevó con éxito varias expediciones en aquellas selvas inexploradas, hasta que escuchó las quimeras de El Dorado y el reino de Birú, donde los dioses del Sol todo lo tornaban de oro. Los Incas, decían que se llamaban. Tardó diez años más en conseguir la capitanía y así llevar su expedición en busca del oro del Birú, y allá que se fue, siempre con su merecidamente ganado caballo. En busca del oro que le tornara el más grande de todos los conquistadores. Los otros le habían dado propinas, le habían tratado como un puerco, pero él sería el más grande conquistador de todos los tiempos. Aunque tuviera que ir solo.
Volvió en si al terminar sus tribulaciones, y se dio cuenta de que seguían los murmullos, casi tornados en gritos ya. No estaba dispuesto a que, a él, tras haber recorrido todo el nuevo mundo desde Tenochtitlán hasta Panamá y siguiendo más al Sur, aquellos perros quejicas se le amotinaran. “Demasiado viejo”, volvió a pensar, viéndose con cincuenta años ya. “Todos conquistaron mucho más jóvenes”. Por eso él sería el más grande, no conquistaría por impulsos de grandeza; iría más allá. Sería un dios para aquellos indígenas, y fundaría su propio imperio sobre el Birú, en nombre del Emperador Carlos, nieto de
Golpeó con su espada su propio escudo, llamando al orden; tardó en conseguirlo. Altivamente, desde lo alto de su corcel, se dirigió a sus huestes, tratando de alentarlas y recordándoles lo cerca que estaban. Pero sólo oía quejas. “Se acabó, con estos hidealgo no se conquistaría ni Almendralejo”. Don Francisco de Pizarro, antes hidalgo y entonces marqués descendió de su caballo, desenfundó de nuevo su espada y trazó una línea en el suelo, diciendo:
“Por este lado se va a Panamá, a ser pobres, por este otro al Birú, a ser ricos; escoja el que fuere buen castellano lo que más bien le estuviere”. El silencio invadió los alrededores, dando fuerza a la altiva mirada del capitán.
Solo trece quedaron en su lado. Que así fuera. Ni siquiera reparó en que se trataba del número maldito cuando al día siguiente se dirigió hacia el Sur con quienes le eran fieles. Antes muerto que el retorno.


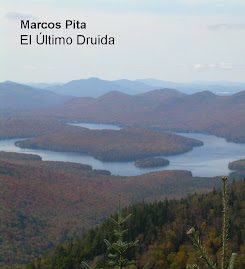




.png)









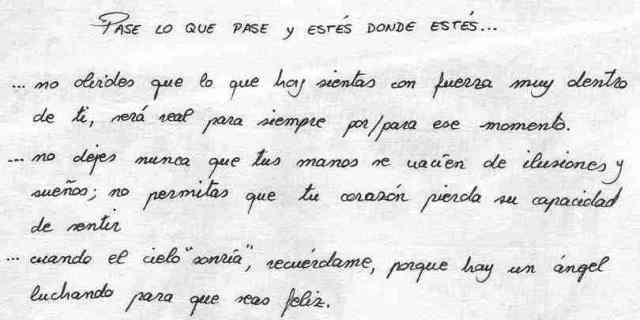
4 comentarios:
Muy bueno el relato, las clases de historia deberían ser así, igual hubiese aprendido un poco más.
Bsos
gracias :) Parece que también necesita promoción
Antes muerto que sencillo dice la canción :)
Gran relato y sobre todo el transformar en aventura la Historia sin que pierda veracidad ayuda a difundirla.
Saludos!
Gracias Carlos. Con este participé en un concurso de usuarios de Bubok, y fui en cabeza hasta el último día (quedando tercero). Nada, sigo condenado a no ganar más que como científico. Pero que me quiten el placer de haber escrito un relato con trasfondo histórico, toda una experiencia.
Muchas gracias y un abrazo, nos leemos
Publicar un comentario